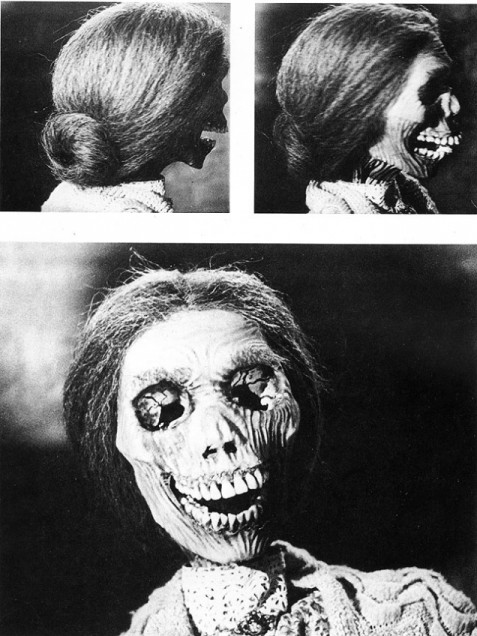Esta mañana tuve que ofrecerle el brazo a la pobre Dallas y, consortes en la desgracia y en el desprecio de los hipócritas, avanzamos muy dignos por el medio de la plaza dejando atrás una estela de muecas y vilipendios, con la cabeza bien alta y henchidos de orgullo, como si abandonáramos aquel poblacho por voluntad propia y no expulsados por sus fuerzas vivas –muertas-.
Porque mientras que a ella la echaban las resecas y momificadas damas de la Liga de la Ley y el Orden, que no le perdonaban que las hubiese privado de las últimas gotas de concupiscencia de sus maridos y de un rollo de dólares, a mí fue la patrona quien me lanzó de sus umbrales, de donde rescaté mi rótulo de médico. Llevo meses sin pagarle porque desde que no me separo de mi mejor amiga, la botella, ningún paciente se fía de mi pulso, por lo que me ha retenido el baúl hasta que no solvente mi deuda.
Pero antes de tomar la diligencia conocí en la cantina a Mr. Teacott… perdón, Peacock, tal y como acaba de recordarme, un viajante de whisky al que las muestras le abomban la maleta. Es el tipo de hombre que, aunque beato, pusilánime y de palabra tediosa, me cae instintivamente bien. Ya sabía yo que sería un buen amigo; no escatima muestras y a cada botella que le arrebato se limita a farfullar y a limpiarse el sudor de la frente.
Antes de partir me desayuné con varios tragos; había rumores de que Jerónimo se había levantado en armas y por mi parte tenía que armarme de valor para el camino. De todos modos, yéndonos del pueblo, alejándonos de sus casas parecidas a sepulcros blanqueados, Dallas y yo nos libramos de una tribu mucho peor que la de los apaches.

Me llamo Mr. Hatfield, mi ilustre apellido les sonará. En cuanto la vi bajar de la diligencia y avanzar hacia el hotel con una distinción con la que no podía el cansancio, supe que era toda una dama. Me levanté para hacerme el encontradizo. En la puerta se detuvo a hablar con unos conocidos, oí su apellido y me alegré de no haberme equivocado: durante la guerra yo había combatido en el regimiento de su padre. Di una vuelta por el pueblo como si caminara en sueños, en una nube de recuerdos de la elegancia y la cortesía de aquel caducado mundo de bailes, galanterías y tímpanos de mármol. Y luego esos rufianes dicen que no soy un caballero por el solo motivo de dedicarme a los juegos de azar.
Me reincorporé a la partida de póquer del hotel. Ella había reingresado en la diligencia. Dejándome ganar, la admiré a través del ventanal. La encuadraba la ventanilla de la diligencia como si fuera un detalle de la Virgen de las Rocas de Leonardo. O más bien un ángel del Renacimiento. Levanté la vista, nuestras miradas se cruzaron y, arrojando los naipes sobre la mesa, atraído por su fulgurante pureza como un agonizante por la muerte, resolví acompañarla en el trayecto. La diligencia tenía como destino Lordsburg, y aunque había oído que ella bajaría en Dry Fort, donde su marido estaba acantonado, supimos por el telégrafo que numerosas partidas de salvajes están asolando la región, y aquel tramo no dejaba de ser peligroso.
La vocación de los caballeros del Sur es servir de escuderos a las damas. Aunque intuyamos que por cumplir tal deber perderemos la partida.

Fui el último en subir a la diligencia porque mi banco está a la salida del pueblo. Acababan de traerme a la oficina los cincuenta mil dólares de las nóminas, que me embolsé en este maletín. Lo llevo en el regazo como a un bebé. Me he decidido a abandonar el banco y a mi fastidiosa esposa para empezar de cero –bueno, de cincuenta mil- en Boston. Invertiré el dinero en varios negocios: eso es lo que este país necesita, que el dinero circule.
El banco es inviable por culpa de este maldito gobierno, que no deja de acosar con impuestos a los hombres de iniciativa y ahora incluso iba a enviarme a un funcionario para que me revisase las cuentas. ¡Así va el país! Todo se vuelve gasto público para atender a esos negros o a los inmigrantes europeos, y la deuda nacional está por las nubes. ¡América para los americanos!
Nada más subir los otros viajeros me informaron de lo de los indios. Tuve que simular que lo sabía porque he justificado mi viaje con un imaginario mensaje del telégrafo. No es justo afrontar semejante peligro después de toda una vida trabajando por mi país. Al menos nos escolta un regimiento de caballería; por un momento pensé que venían a detenerme.
A quien sí han apresado es al tal Ringo Kid, que hace poco ha detenido la diligencia sin saber que el sheriff iba en el pescante, junto al mayoral. Es un prófugo de la cárcel que se dirigía a Lordsburg a vengar el asesinato de su hermano. Parece que ha hecho buenas migas con Dallas, esa fulana, a la que ha ofrecido la cantimplora viendo que Mr. Hatfield ha cedido solo a Mrs. Mallory ese vaso de plata que dice haber ganado en una apuesta… Bueno, ya hemos llegado a Dry Fort.
Quiero salir cuanto antes del estado, y no solo por los indios.

Débil como estaba por el embarazo y bajo la amenaza de Jerónimo, me encarecieron que no prolongara mi viaje, pero vengo desde Virginia para que mi hijo nazca junto a su padre y no me iba a detener estando tan cerca. Al llegar a Dry Fort creí que lo había conseguido, y la alegría me desbordaba sobre el cansancio, pero me dijeron que habían trasladado a Richard a Apache Wells, la siguiente parada de la diligencia.
Al menos contaba con las atenciones de Mr. Hatfield, que nunca se sienta hasta que yo no lo he hecho y para mí siempre tiene una flor en los labios o en la mano. Me consoló del retraso en reencontrar a mi marido y en la mesa me libró de la compañía de esa desvergonzada que viaja con nosotros. No sé cómo le han permitido venir con nosotros; en este país ya no hay clases. Y para colmo vienen un ex convicto y un borracho que se dice médico.
Reemprendimos la marcha sin la escolta del ejército. Con razón, Mr. Gatewood, el honrado banquero, se quejó de que no era para aquello por lo que había pagado tantos impuestos y se puso tan furioso que amenazó al teniente con denunciarlo a Washington. Mi pobre hijito –espero que sea varón- va a encontrarse con un mundo dominado por los negros y los politicastros. Eso si es que logra nacer.
Lo digo porque al llegar a Apache Wells, tras un penoso trayecto ciego de viento y arena, me dijeron que, gravemente herido por los apaches, han tenido que evacuar a Richard a Lordsburg. Desfallecieron mis fuerzas y mi resolución, la sala de la posada viró en una nebulosa, y me desvanecí. Y ahora voy a tener a mi hijo; hace rato que han empezado las contracciones. Espero que el café le afirme el pulso a este borracho del doctor Boone, cuya floja sonrisa, con una vaharada rancia de whisky, ya se inclina sobre mi dolor.